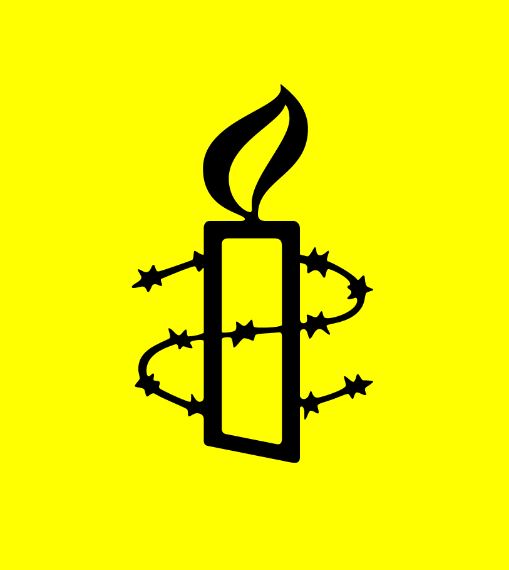La psicóloga clínica Nancy Papathanasiou lleva casi 20 años empoderando a comunidades LGBTQIA+ de Grecia, uniendo a las personas, garantizando que se escuchen sus historias y haciendo campaña en favor de cambios importantes en la legislación.
En este artículo, Nancy comparte la perspectiva del colectivo sobre la importancia de la seguridad y el apoyo y habla de las razones por las que las comunidades LGBTQIA+ no deben nunca conformarse con menos de lo que necesitan…
Soy psicóloga clínica y mi relación “oficial” con las comunidades LGBTQIA+ empezó en 2007 con OLKE (Comunidad Lésbica y Gay de Grecia), después de que yo misma “saliera del armario” en 2002.
Aunque digo que “oficialmente” salí del armario en 2002, el concepto “salir del armario” tiene múltiples facetas. Las personas salen muchas veces del armario. Confesar la homosexualidad a los progenitores es muy importante, incluso cuando una persona sabe que, por lo general, esas personas son tolerantes. A mi madre le conté que era homosexual en 2002. Sin embargo, me lo confesé a mí misma y a un grupo de amistades cercanas mucho antes. Fue en mi adolescencia, en 1993. En 2007 hubo otra salida del armario, y otra en 2009, ¡y posiblemente otra hace unos cuantos días! El género y la sexualidad pueden ser un proceso que dura toda la vida, y las revelaciones públicas también pueden ser de por vida.
En 2018, con mi colega psicóloga Elena Olga Christidi, fundé Orlando LGBT+, un organismo científico que da a conocer a la opinión pública griega información científica sobre temas LGBTQIA+ y que habla radicalmente de cuestiones relacionadas con la orientación sexual, la identidad y la expresión de género y las características sexuales.
El equipo de Orlando LGBT+ estaba formado por profesionales de la psicología y el trabajo social que también se identificaban abiertamente como personas LGBTQIA+. Lo radical de nuestra organización es el enfoque comunitario e interseccional que aplicamos. Valoramos el conocimiento tanto como la experiencia vital, y nuestro principal objetivo es el empoderamiento de las comunidades.
De hecho, la revelación pública más importante fue la que hice —e hicimos como equipo— en 2018 en Orlando LGBT+. Salimos en grupo, presentándonos como profesionales de la salud mental, y fue una revelación pública: salimos del armario como personas queer y así lo publicamos en una web.
Elegir una comunidad
En ocasiones he idealizado el concepto de comunidad. Cuando pensamos en la definición de comunidad, es importante reconocer primero que las comunidades están formadas por personas diferentes, con entornos y orígenes diversos, que están conectadas por algo que las une, en este caso, ser personas LGBTQIA+.
Dicho esto, pienso que las comunidades se crean cuando las personas deciden unirse y asumir plenamente sus luchas comunes, pero también los distintos privilegios que las diferencian.
En otras palabras, las personas reconocen que, a pesar de lo que las diferencia, hay algo que las conecta con otras personas, y juntas deciden activamente “hacer algo al respecto” sin dejar de ser conscientes de los privilegios que poseen. Para mí, es así como nacen las comunidades.
A veces no es fácil imaginar algo que no hemos visto antes, como por ejemplo un futuro en el que las personas estemos seguras y podamos envejecer bien. A menudo, a la juventud transgénero le cuesta imaginarse a sí misma como personas de edad avanzada. Por eso, tenemos que crear y mantener espacios seguros dentro de las comunidades, donde las personas sean aceptadas, respetadas y protegidas de toda forma de violencia o maltrato.
Alegría queer
Es importante centrar la atención en la dimensión familiar de las comunidades. Elegimos a nuestra gente y con esa gente nos hacemos familia. Las familias que se eligen tienen una función protectora y son algo que merece la pena intentar. Nuestro objetivo es preservarlas y, para ello, trabajamos en esas relaciones con el fin de superar las dificultades que surgen.
Con frecuencia, en las comunidades LGBTQIA+, somos todo lo que tenemos y, por eso, los vínculos, la conexión, el cuidado y el desarrollo son tan valiosos. Las comunidades son familias elegidas que pueden llevarnos a lo que se denomina “alegría queer”. En mi opinión, sólo puede entenderse realmente la felicidad cuando se ha experimentado lo que significa no ser feliz.
Las comunidades son familias elegidas que pueden llevarnos a lo que se denomina “alegría queer”. En mi opinión, sólo puede entenderse realmente la felicidad cuando se ha experimentado lo que significa no ser feliz.
Nuestro presente es lo que tenemos y lo que puede aportarnos alegría cuando lo vivimos en grupo. En la comunidad, nuestras experiencias son reconocidas y en ella podemos hablar abiertamente y que se nos comprenda; en otras palabras, hay espacio para nosotros y nosotras en el que encajamos. Nuestra salud mental y física mejora cuando podemos denunciar y hablar sobre discriminación (directa e indirecta), y es más fácil hablar de ello dentro de nuestras comunidades.
Cuando sabemos que se nos escucha, tenemos más disposición para hablar de esas experiencias.
En la comunidad, podemos experimentar nuestros sentimientos y cuidarnos entre nosotros y nosotras.
Cuando pensamos en nuestra realidad de ahora, es importante recordar el caso del asesinato de Zak Kostopoulos. El caso de Zak fue un punto de inflexión, un recordatorio de que a pesar de todas las leyes favorables a la comunidad LGBTQIA+ que se han introducido hasta el momento (unión civil, reconocimiento legal de la identidad de género, acogimiento familiar, etc.), aún no estamos a salvo. Este caso también refleja el miedo visceral que muchos y muchas tenemos a desviarnos de la norma aceptada, y que se resume así: ¡si nos identifican [como personas LGBTQIA+] nos linchan!
Los casos del popular actor griego Nikos Sergianopoulos y del conocido escritor Kostas Tachtsis también me causaron un gran impacto. En estos casos de asesinato, la sociedad culpó abiertamente a las víctimas basándose en su identidad sexual o de género, real o supuesta, y en sus prácticas sexuales. Además, en el caso de Sergianopoulos, los medios de comunicación hicieron pública su homosexualidad después de su muerte. Pero lo más formativo años antes fue, en cierto modo, el fallecimiento de Billy Bo a causa del VIH/sida en la década de 1980. Era un conocido y carismático joven diseñador, y su muerte fue el primer reconocimiento público de la existencia del VIH/sida en una época en la que las personas con orientaciones sexuales no normativas estaban aún más marginadas y estigmatizadas.
El cambio es posible
Está claro que cuando nos unimos para trabajar como comunidad, el cambio es posible.
Para mí, todo empezó cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo se convirtió en un tema de debate público. Eso fue en 2008, con las famosas “bodas de Tilos”, que fueron una acción intracomunitaria.
La Ley de Uniones Civiles fue también el resultado de acciones legales emprendidas por miembros de las comunidades contra el Gobierno por motivos de discriminación. El día de la votación del proyecto de ley desaparecieron dos artículos principales que equiparaban a las partes de una unión civil con las de una pareja casada en materia de seguros y derechos de herencia. Los miembros de las comunidades LGBTQIA+ que tuvieron acceso al borrador del proyecto de ley tuvieron que ejercer una enorme presión para que los artículos volvieran a ponerse sobre la mesa de negociaciones.
Está claro que cuando nos unimos para trabajar como comunidad, el cambio es posible.
Nancy Papathanasiou, doctora en Psicología Clínica,directora científica y cofundadora de Orlando LGBT+
Lo mismo se aplica al reconocimiento legal de la identidad de género. La organización de jóvenes LGBTQIA+ Colour Youth, por ejemplo, rechazó las opiniones patologizantes de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de Grecia, y fue la Asociación de Personas Transgénero griega la que logró que se aprobara la ley. Nada sucedería sin la presión constante de la comunidad.
Todas estas leyes favorables a las personas LGBTQIA+ han sido fruto de la presión de las comunidades. No deberíamos conformarnos con menos de lo que necesitamos y de lo que nos corresponde como derecho. Si las leyes no satisfacen todas nuestras necesidades, debemos seguir exigiendo que se garanticen todos nuestros derechos. Debemos recordar las duras condiciones que hemos superado y reclamar nuestro poder. Tenemos que aprovechar nuestra ya probada resiliencia, y esto es especialmente pertinente para la juventud de hoy. Cuando yo era joven, no había marcha atrás respecto a los avances del movimiento LGBTQIA+. Hoy, sin embargo, vemos que las leyes y las políticas pueden ser revocadas y que no podemos darlas por sentadas.
Damos las gracias a organizaciones como Amnistía Internacional, que nos apoyan continuamente. Lo que realmente valoro es el apoyo ininterrumpido y no influenciado que brinda a los derechos trans. La organización sigue siendo radical en su enfoque de los derechos de las personas trans sin dejarse influir por la enorme reacción adversa que acompaña a los acontecimientos políticos actuales en todo el mundo.
Amnistía sigue dando cobertura y ayudando a activistas y organizaciones más pequeñas a hacerse oír mejor y, de ese modo, a seguir empoderando a nuestras comunidades. Necesitamos organizaciones internacionales como Amnistía, capaces de alzar la voz sin complejos en tiempos convulsos.