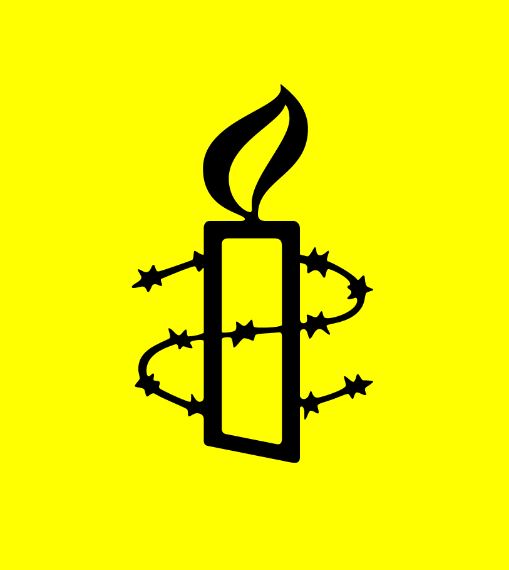Mientras caminaba era muy consciente de los guardias armados que desde la altura de las torres de vigilancia seguían cada uno de mis pasos. Me dirigía a ver a mi colega y amiga İdil Eser, en la sección de máxima seguridad de la prisión de máxima seguridad de Turquía. İdil, directora de Amnistía Internacional en Turquía, fue detenida hace más de dos meses junto con otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos por absurdos cargos de terrorismo. Lo increíble es que, salvo sus abogados, que la ven una hora a la semana, y un parlamentario, voy a ser la primera persona que la visita.
Las normas que restringen las visitas de las personas recluidas en virtud del estado de excepción a las de sus familiares directos han hecho que İdil, que no tiene familiares vivos, esté totalmente aislada de sus amistades.
Había intentado visitarla en cuanto llegué a Turquía, unos días antes, pero me habían impedido el paso en las puertas de la prisión. Tras reunirme con el ministro de Justicia Abdülhamit Gül en Ankara, para reiterar nuestra solicitud de que se nos concediera una visita, pude verla por fin.
De todas las prisiones del mundo en las que he estado, Silivri —el mayor centro penitenciario de Europa— es la más sofisticada y la más intimidante. Tras pasar por su impresionante entrada y ser sometido por los atentos guardias penitenciarios a registros corporales, detectores de metal y un escaneo del iris, me encontré en una enorme ciudad de cemento.
Pero a pesar de su tamaño —Silivri está concebido para alojar a un máximo de 17.000 personas— el recorrido por el complejo está inquietantemente desierto. Sólo el ocasional ruido metálico de una puerta o el agudo sonido del silbato de un guardia rompen el opresivo silencio.
Los edificios de cemento donde está recluida İdil están pintados de amarillo y separados de los demás bloques por un elevado muro. Paso por un último control y me llevan a una gran sala sin ventanas intensamente iluminada. Justo cuando me siento ante una mesa en medio de la habitación se abre una puerta al otro lado. Es İdil.
Al verme, una mirada de sorpresa y alegría le ilumina la cara y sus ojos chispean con una energía familiar. “¡Salil!”, grita mientras se separa de los dos guardias que la flanquean y corre hacia mí con los brazos extendidos.
Mientras nos damos un largo y apretado abrazo siento una intensa oleada de emoción que se apodera de mí. “¡Qué sorpresa!”, dijo, “sabía que estabas en Turquía y que tratabas de verme, pero no esperaba que consiguieras el permiso. Lo había descartado.”
İdil es la misma İdil que siempre hemos conocido y amado: sonriente y positiva. “Estoy bien”, me dice, resplandeciente. “¿No lo ves? Estoy haciendo yoga y deporte, aprendiendo ruso, leyendo todos los periódicos y manteniéndome ocupada.”
Pero a pesar de eso, Idil reconoce que su aislamiento es muy duro. Aunque comparte celda con otra mujer, no ha podido siquiera hablar con los demás defensores y defensoras de los derechos humanos, como Özlem Dalkıran, a la que detuvieron al mismo tiempo que a ella. “Özlem está a sólo tres puertas, pero si quiero saber algo de ella tengo que buscarlo en los periódicos.”
“No me permiten hacer llamadas telefónicas quincenales como a los demás reclusos y no recibo ninguna de las cartas que me envían. Lo único que tengo son los mensajes que me envía mi abogado.”
İdil me cuenta que durante el tiempo que lleva en Silivri ha conocido mejor la situación de las personas privadas de libertad y que tiene la intención de hacer más campaña sobre sus derechos en el futuro.
Yo le cuento la reunión que había mantenido con sus amigos y que el ministro de Justicia pareció comprensivo hacia nuestra petición de que pudieran visitarla, dado que no tiene familia. También le digo que sus gatos están bien atendidos.
İdil está también muy interesada en saber cómo le va a Amnistía Turquía en su ausencia. Desborda visiblemente de orgullo cuando le cuento que en lugar de sentirse desanimado, su equipo —impulsado por el café fuerte y una abrumadora sensación de injusticia— está más motivado y resuelto que nunca.
La conversación fluye con tanta facilidad que si no hubiera sido tan consciente del entorno, podría haber imaginado que estábamos en un café de la plaza Taksim. Pero entonces se abre la puerta y el guardia nos dice que tenemos cinco minutos más.
“Dile a todo el mundo que no se preocupe”, dice İdil cuando me dispongo a marcharme. “Estoy dispuesta a pagar el precio de mi decisión de trabajar en los derechos humanos y no tengo miedo. En los casos políticos no se ha excarcelado a nadie antes de cuatro meses, y estoy mentalmente preparada para estar aquí un año. Mi estancia en prisión ha hecho que me sienta aún más comprometida con la defensa de mis valores. No voy a ceder.”
Mientras me llevan hacia la salida, reflexiono sobre cómo İdil está usando la indignante injusticia de que es objeto para alimentar sus convicciones y fortalecer su determinación. Me llama la atención que, hasta hoy, no había apreciado su notable fuerza interior. El tiempo que he pasado con ella también me recuerda que la valentía es contagiosa. Su fuerza ha renovado mi propia determinación de luchar no sólo por su libertad, sino por la libertad de todas las personas encarceladas injustamente en Turquía.
Al pasar de nuevo por las impresionantes puertas de la prisión de Silivri, me doy cuenta de que si el viento sopla en la dirección adecuada se puede oler el mar de Mármara e incluso saborear la sal en los labios. Y sabe a libertad.