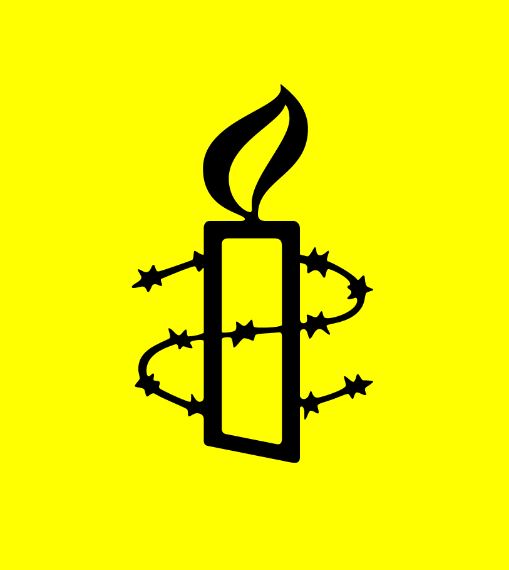Hace cinco años, el defensor de los derechos humanos Ahmed Abdullah fue uno de los miles de egipcios y egipcias que salieron a la calle durante 18 días de protestas multitudinarias en la plaza Tahrir de El Cairo, que obligaron finalmente a dimitir al entonces presidente Hosni Mubarak y a las fuerzas de seguridad a retirarse.
Hoy, Ahmed es un fugitivo. Eludió la detención por muy poco el 9 de enero, después de que unos policías vestidos de civil de El Cairo irrumpieran en una cafetería que frecuentaba. La ONG que preside, la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, había denunciado hacía poco una oleada de desapariciones forzadas en la que se han esfumado cientos de personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado solamente en el último año.
No es la única persona a la que su activismo ha puesto en peligro. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han detenido a activistas vinculados a las protestas y a periodistas que criticaban la actuación del gobierno.
Cinco años después del levantamiento que derrocó a Mubarak, Egipto es una vez más un Estado policial. La Agencia de Seguridad Nacional, el ubicuo órgano de seguridad del Estado del país, está firmemente al mando.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de Egipto dicen que están entre la espada y la pared, con los grupos de derechos humanos sin financiación y gran parte de su personal sometido a la prohibición de viajar y a investigaciones criminales.
La policía secreta está en todas partes. Escucha las llamadas. Vigila lo que se publica en las redes sociales. Acecha en las calles.
Ve “terrorismo” en todas partes, pero al no poder detenerlo, ha lanzado una red tan amplia que abarca todo Egipto. Esta campaña “antiterrorista” tan mal hecha ha metido entre rejas a disidentes pacíficos mientras los grupos armados se deslizan a través de la red.
Según un funcionario del Ministerio del Interior, las medidas represivas han provocado la detención de decenas de miles de personas, casi 12.000 de ellas el año pasado.
Las prisiones, las comisarías de policía y otros centros de detención están al límite. Las personas presas y detenidas están hacinadas en celdas abarrotadas donde tienen que dormir sobre suelos de cemento, sin comida, medicamentos ni ropa suficientes.
Injusticias manifiestas El pasado mes de diciembre, un tribunal tuvo que aplazar un juicio de gran resonancia porque los cientos de personas detenidas, entre las que estaba el conocido fotoperiodista “Shawkan”, no cabían en la sala de vistas.
El sistema de justicia penal está fuera de control. Mahmoud Hussein, de 20 años, lleva casi dos años en prisión sin cargos ni juicio sólo por llevar una camiseta que decía “Nación sin tortura” y un pañuelo que decía “Revolución del 25 de enero”.
Las denuncias de tortura y otros malos tratos de detenidos son generalizadas, y se acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de propinar palizas brutales y descargas eléctricas, y de obligar a las personas detenidas a adoptar posturas en tensión, así como de someterlas a violencia sexual en algunos casos.
Mientras las fuerzas de seguridad se llevan a la gente en las calles, en sus oficinas y en sus casas, el gobierno egipcio está atareado erosionando los derechos humanos en nombre de la lucha contra el “terrorismo” y de la protección de la “seguridad nacional”.
Hoy, Estados Unidos y los Estados de la Unión Europea ven, una vez más, a las fuerzas de seguridad de Egipto como garantes de la estabilidad en una región asolada por los conflictos. Se las considera un baluarte frente al caos de Libia y Siria, y la amenaza del grupo armado conocido como Estado Islámico.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry ha hablado de una “lucha común contra el extremismo violento y los terroristas”. Reino Unido ha calificado a Egipto de “socio estratégico clave” para combatir “el extremismo y la violencia” en la región.
Pero unas fuerzas de seguridad que no pueden o no están dispuestas a distinguir entre la disidencia pacífica y los grupos resueltos a usar la violencia letal son sin duda parte del problema.
Los servicios de inteligencia egipcios han llenado hasta arriba las cárceles del país de manifestantes pacíficos, políticos y activistas de la oposición, a quienes se unen cada vez más defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Mientras tanto, los grupos armados han demostrado reiteradamente que pueden eludir la red. Desde 2011 han matado a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad y también han atacado a funcionarios judiciales, ciudadanas y ciudadanos egipcios corrientes y personas de otros países.
Tanto las fuerzas de seguridad como el ejército han desaprovechado oportunidades de llevar ante la justicia a miembros de grupos armados, y en cambio han arrastrado a sospechosos ante tribunales militares que los han sometido a juicios gravemente injustos; en un caso, condenaron a muerte a unos procesados por unos ataques cometidos cuando ya estaban detenidos.
El mundo haría bien en no escuchar los cantos de sirena del gobierno egipcio, que promete estabilidad y seguridad. Un aparato de seguridad que usa la tortura, la fuerza excesiva, la detención arbitraria y la desaparición forzada para aplastar todas las formas de disidencia no debe ser considerado un “socio estratégico clave”.
En lugar del enfoque corto de miras de proponer nuevas ventas de armas y aumentar la asistencia para la seguridad, los Estados que buscan un aliado en la región para enfrentarse al “extremismo violento y el terrorismo” deberían presionar para que se reformen realmente el aparato de seguridad y el poder judicial.
Este artículo fue publicado por primera vez en el Newsweek; para consultarlo, haga clic aquí.