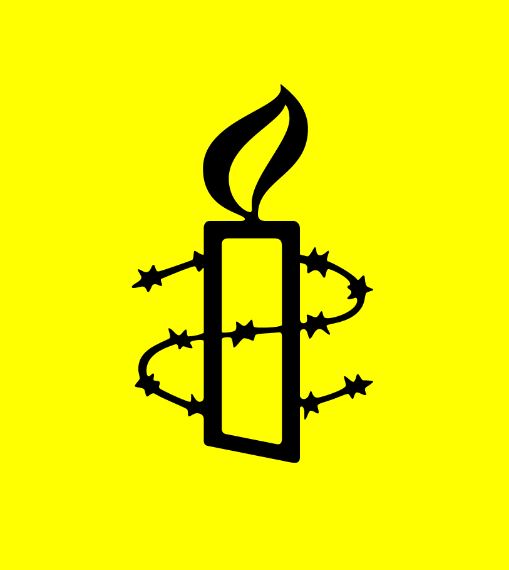Hoy hace dos años, en una habitación de un hotel de Hong Kong, tres periodistas y yo trabajábamos nerviosos mientras esperábamos para comprobar la reacción del mundo ante la revelación de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) mantenía registros de casi todas las llamadas telefónicas en Estados Unidos. En los días siguientes, aquellos periodistas y otros publicaron documentos que revelaban que gobiernos democráticos vigilaban las actividades privadas de ciudadanos corrientes que no habían hecho nada malo.
En cuestión de días, el gobierno de Estados Unidos respondió presentando cargos en mi contra al amparo de leyes sobre espionaje de la época de la Primera Guerra Mundial. Los periodistas fueron informados por sus abogados de que corrían el riesgo de ser detenidos o recibir una citación si regresaban a Estados Unidos. Los políticos se apresuraron a condenar nuestros esfuerzos, por antiamericanos, incluso traidores.
En mi fuero interno, hubo momentos en que me preocupó la posibilidad de que hubiéramos puesto en peligro nuestras vidas privilegiadas para nada, de que la opinión pública reaccionara con indiferencia, o adoptara una actitud de cinismo, ante las revelaciones. Nunca he dado bastante las gracias por estar tan equivocado.
Dos años después, la diferencia es profunda. En un solo mes, los tribunales declararon ilegal el programa invasivo de seguimiento de llamadas telefónicas de la NSA y el Congreso lo desautorizó. Tras una investigación de la Casa Blanca que concluyó que este programa nunca había detenido un solo ataque terrorista, hasta el presidente, que llegó a criticar su corrección y criticó su revelación, ha ordenado ahora su cierre. Este es el poder de una opinión pública bien informada.
Poner fin a la vigilancia masiva de las llamadas telefónicas privadas en aplicación de la Ley Patriótica estadounidense es una victoria histórica para los derechos de todos los ciudadanos, pero sólo es el último fruto de un cambio en la conciencia global. Desde 2013, instituciones de toda Europa han declarado ilegales otras leyes y operaciones semejantes y han impuesto nuevas restricciones a futuras actividades. Las Naciones Unidas proclamaron que la vigilancia masiva constituía una violación inequívoca de los derechos humanos. En América Latina, los esfuerzos de ciudadanos de Brasil dieron lugar al Marco Civil, primera Declaración de Derechos en Internet del mundo. Reconociendo el decisivo papel que desempeña una población informada a la hora de corregir los excesos del gobierno, el Consejo de Europa pidió la promulgación de nuevas leyes que impidan la persecución de quienes denuncian irregularidades.
Más allá de las fronteras de la ley, los progresos se han producido con mayor rapidez si cabe. Los técnicos han trabajado de modo incansable para rediseñar la seguridad de los dispositivos que nos rodean, junto con el propio lenguaje de Internet. Se han detectado y corregido deficiencias secretas en infraestructuras fundamentales que los gobiernos han aprovechado para facilitar la vigilancia masiva. Salvaguardias técnicas básicas como la encriptación –antes considerada esotérica e innecesaria– están habilitadas ahora por defecto en los productos de empresas pioneras como Apple, lo que garantiza que, aun en el caso de que nos roben el teléfono, nuestra vida privada sigue siendo privada. Estos cambios tecnológicos estructurales pueden garantizar el acceso a intimidades básicas más allá de las fronteras, aislando a los ciudadanos corrientes de la aprobación arbitraria de leyes contra la intimidad, como las que ahora se abaten sobre Rusia.
Aunque hemos recorrido un largo camino, el derecho a la intimidad –fundamento de las libertades consagradas en la Declaración de Derechos de Estados Unidos– sigue estando amenazado por otros programas y autoridades. Algunos de los servicios online más populares del mundo han sido reclutados como asociados en los programas de vigilancia masiva de la NSA, y las empresas de tecnología reciben presiones de gobiernos de todo el mundo para que trabajen en contra sus clientes en vez de hacerlo en su favor. Se siguen interceptando miles de millones de registros de localización y comunicaciones de teléfonos móviles por orden de otras autoridades, sin tener en cuenta la culpabilidad o inocencia de los afectados. Nos hemos enterado de que nuestro gobierno debilita de forma intencionada la seguridad fundamental de Internet con “puertas traseras” que transforman las vidas privadas en libros abiertos. Se siguen interceptando y vigilando metadatos que revelan las asociaciones personales y los intereses de usuarios corrientes de Internet en una escala sin precedentes en la historia: mientras usted lee estas líneas, el gobierno de Estados Unidos toma nota.
Fuera de Estados Unidos, espías de Australia, Canadá y Francia han aprovechado tragedias recientes para tratar de obtener nuevos poderes intrusivos a pesar de los abrumadores indicios de que tales autoridades no habrían impedido los ataques. El primer ministro británico, David Cameron, reflexionó recientemente: “¿Queremos permitir un medio de comunicación entre la gente que ni siquiera podemos leer?” No tardó en encontrar la respuesta, y proclamó que “durante demasiado tiempo hemos sido una sociedad pasivamente tolerante, decíamos a nuestros ciudadanos: siempre que acates la ley, te dejamos en paz”. Al comenzar el nuevo milenio, pocos imaginaban que los ciudadanos de las democracias desarrolladas no tardarían en verse en la necesidad de defender el concepto de sociedad abierta contra sus propios dirigentes.
Pero el equilibrio de poder comienza a cambiar. Estamos presenciando la aparición de una generación posterior al terror, una generación que rechaza una visión del mundo definida por una tragedia singular. Por primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, vemos atisbos de una política que se aparta de la reacción y el miedo en favor de la resiliencia y la razón. Con cada victoria en los tribunales, con cada cambio en la ley, demostramos que los hechos son más convincentes que el miedo. Y, como sociedad, descubrimos de nuevo que el valor de un derecho no está en lo que esconde, sino en lo que protege.