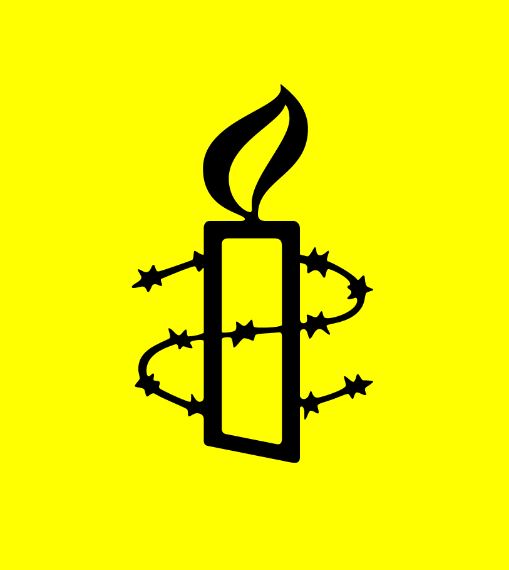Eduardo Lalo – Conferencia dada en la Asamblea General Anual de Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico, el 14 de junio de 2014. –
El amor a los perros
Eduardo Lalo
a Diego
Hace unas semanas caminaba con mi hijo menor por Río Piedras. Me acompañaba a unos trámites, había ido a firmar unos papeles en una oficina, me había entretenido demasiado en las librerías y detenido varias veces a intercambiar frases con conocidos que me encontraba en las aceras hirvientes, inundadas de sol de los primeros días del verano. Finalmente le di la buena noticia que había acabado y le pregunté dónde quería que almorzáramos. Así terminaba su espera, ahora el tiempo era para él. Mi hijo sabía que a partir de entonces no tendría, al menos por un rato, que lidiar con las incomodidades del mundo: saludar a adultos, escuchar que está muy alto, contestar con un murmullo casi inaudible cuál es el nombre de su escuela, volver a dar la mano, mirar de refilón a un extraño del que se pregunta por qué rayos no acaba de hablar con su padre. Por fin arribaba el momento de él decir sus palabras.
Tomamos la avenida Universidad. Había basura en la acera, en las cunetas, tapando casi completamente las alcantarillas, décadas de polvo y hollín que en nuestra ciudad nunca se limpia y que acaba formando playas, litorales, desiertos en miniatura entre las grietas del cemento o de la brea. A unos pasos de nosotros, sentada en los escalones de la entrada de una tienda que más bien parecía un pasillo algo más ancho de lo normal, había una mujer con la ropa deshecha y mal puesta. Nos pedía una limosna con la voz ronca y cansada, sin ánimo, casi sin propósito. Pensé en el calor, en lo horrible que debía ser estar en esos escalones a la espera de una moneda. Pensé en lo que un niño de 11 años puede pensar, imaginar o sentir de una visión como ésta.
Habíamos decidido ir a un restaurante mexicano y cuando bajábamos la cuesta de la avenida Universidad en dirección a él, mi hijo comenzó su parlamento. Como casi todos los niños, es más él cuando habla y , como casi todos también, habla cuando sabe que casi nadie lo escucha. Esta vez, como de costumbre, su larga conversación comenzaba por una pregunta. Pero esta vez era una pregunta que no esperaba que estuviera en algún lugar del gran cuerpo de mi hijo.
-Pa, ¿los animales no deberían tener derechos?
En Río Piedras, en las calles en las que he visto por décadas la miseria humana (y animal) más abyecta, comencé un esbozo de respuesta. Dije que por supuesto los animales deberían tener derechos y que la humanidad debería ser garante de su libertad, bienestar y supervivencia. Sin embargo, existían contradicciones, porque entre otras cosas nos los comíamos. Él me explicó que los cazadores (se refería a los que usan arco y flecha y pertenecen a lo que nosotros llamaríamos un pueblo originario y no a los que matan por deporte) sólo mataban lo que necesitaban comer y que a veces le pedían perdón o permiso a sus presas, que no era lo mismo que matar para poder comer una hamburguesa en McDonalds. Hablé del comercio moderno, del capitalismo, de cómo se confunde lo que hace falta para vivir con lo que se arrebata y acumula para el enriquecimiento de unos pocos.
Los niños tienen poca paciencia, sorben el mundo en dosis pequeñas. A mi hijo las grandes preguntas le bastaban por hoy y prefería pasar a otros temas. Mientras almorzábamos seguía con dificultad su ininterrumpido monólogo en el que iba desmenuzando los pros y los contras de los videojuegos que más disfruta y de los que sueña con disfrutar, si con tantas y tantas palabras y tan prolijas descripciones acabara venciéndome, suplicara entonces de rodillas su silencio y corriera a la tienda a comprarlos. Pero en mi mente la pregunta sobre los derechos de los animales había traído también otras cosas.
Recordé otra escena, algo que había ocurrido en una tarde lluviosa, quizá un año antes. El tráfico andaba pesado en una avenida de Guaynabo mientras caía uno de esos aguaceros que desmienten el estereotipo del chaparrón tropical intensísimo y corto. Este había empezado hacía rato y duraría horas. Al final, cuando acabara en la noche, todo, absolutamente todo, estaría mojado. Cada hoja, cada techo, cada calle. Mientras llegaba una ráfaga y arreciaba la lluvia, vimos unos perros caminando rápidamente por la acera. El menor seguía al mayor, el pelo de ambos chorreaba. Buscaban un sitio imposible en esos momentos: un lugar seco en el que guarecerse. Tendrían frío y hambre y no habría remedio para ninguna de las dos cosas esa noche. Noté que algo invadía la mirada de mi hijo y que rápidamente llegaba a todo su cuerpo. Le pregunté qué pasaba y sin poder decir una palabra negó con la cabeza. Volví a insistir y al cabo de unos instantes comenzó a llorar. ¨Son los perros¨, dijo. ¨Está lloviendo.¨ Supe, porque lo que tenía ante mí era parte de una humanidad común, que mi hijo accedía entonces a un dolor indecible que nunca nada ni nadie llegaría a colmar y que ese momento descubría, sintiendo con cada fibra de su ser, lo más noble que tienen los seres humanos. En ese momento la vida se reconocía en la vida y no hacía diferencias; el ser humano veía a un animal, a un perro, como una parte de sí: su dolor, el frío, el hambre y la pérdida en un atardecer en que no pararía de llover, eran partes de una unidad en la que estábamos todos.
Es probable que muchos de nosotros hayamos tenido esta experiencia en nuestras remotas infancias. En algún momento vimos en los cuerpos de animales, de otros niños, de abuelos, de padres, de extraños, algo que era a la vez vinculante y devastador. El pequeño gran cuerpo de mi hijo acababa de experimentar que los cuerpos de unos perros con los que nunca había jugado, que no eran de él, deberían tener los mismos derechos de los que durmieran junto a él en su cuarto. Más allá de las legalidades, de la elucubración filosófica, de las marchas y los eslóganes, en esto se cifra lo que llamamos derechos de los hombres y las mujeres y, por qué no añadir también, de los animales y de la naturaleza. Detrás de esta concepción, de esta figura jurídica, se encuentra en realidad una experiencia espiritual fundamental de la humanidad: la que nos hace descubrir en un momento dado, como una iluminación que altera para siempre nuestras vidas, que no hay nadie ni nada ajeno, separado, que no hay nadie ni nada, ni humano ni animal ni piedra ni árbol, que no sea parte de nosotros.
Defender al que no es nuestro amigo, al que nunca pondremos en la lógica precaria de los beneficios de la amistad, al que siempre será un extraño, por cultura, por género, por preferencia sexual, por nivel educativo, por ingreso económico o por creencias religiosas o familiares; ese con el que con toda probabilidad nunca cruzaremos palabra, que no comprenderemos del todo, que parecerá siempre estar lejos aunque viva en nuestra calle, es como los perros con frío y hambre cuando cae la noche, ese extraño es también parte de nosotros. Defenderlo, proteger del hambre, del frío, de la injusticia a los muchos extraños del mundo por el mero hecho de ser seres humanos (o animales o piedras o árboles). En esta protección, en esta defensa, no operará ningún beneficio personal: no serán nuestros amigos ni amantes, no nos darán nada, a veces ni siquiera el agradecimiento. La solidaridad, el verdadero derecho a la tierra, sólo es posible desde la extrañeza del otro, por eso es un acto de entrega pero también de desapego; por eso en la solidaridad se da nuestro desprendimiento: nuestra salida de los confines de un yo, de un ego menor, que se toma equivocadamente por el poseedor de un castillo. Solidarizarse es reconocer como profundamente humano a quien no invitaríamos a nuestra casa. ¿Pero es esto posible, llevaría a casa a la mujer en harapos que estaba sentada en los escalones de un local de la avenida Universidad o a los perros que vagaban bajo el aguacero?
La respuesta no es fácil porque a lo largo de la historia muchos hombres y mujeres han contestado afirmativamente, compartiendo de manera inmediata su comida y hogar, aportando trabajo, deshaciéndose de comodidades. Esta ¨acción directa¨ de la caridad es portentosa pero también muy compleja y puede, como cualquier otra acción humana, albergar en sus practicantes deseos de poder, de control, carencias y problemas psicológicos, además de las más nobles y desprendidas intenciones. Aparte de esto, por más extrema y totalizadora que sean estas acciones no agotan el problema: nuestras sociedades producen un flujo sin fin de necesitados, de enfermos, de víctimas. Hay que añadir también que estos actos generosos se dan al final de una cadena de eventos y, que en este sentido, la acción que se les dirige es reactiva, pretende paliar el desastre y no se dirige a impedir que ocurra.
La construcción de los Derechos Humanos (o de los animales o de la naturaleza) opera siguiendo otra lógica, se inscribe en otro momento de la cadena de eventos. Pretende ser una acción que impida o dificulte la repetición de procesos históricos desiguales, asimétricos, con fuerzas muchas veces incontrolables, en los que el poder de unos impele a otros a una vida de limosna o a una vida bajo la lluvia o la destrucción de sus sociedades o a la muerte misma.
La Conquista no ha terminado. Ésta no es solamente un proceso histórico sino una condición, una estructura de pensamiento hija de los fundamentalismos religiosos y de la expansión de Occidente. Se conquistó a América como hoy se conquista un bosque o a acuíferos subterráneos o yacimientos de petróleo. El oro de los conquistadores cambia continuamente. Los conquistadores cambian de nacionalidad, pero desgraciadamente un pueblo que una vez fue conquistador queda para siempre como tal. Supongo que es un mecanismo para no tener que lidiar con la responsabilidad de los hechos criminales, supongo también que así se produce una historia grandiosa y anestesiante, psicoactiva y delirante.
No hay ruptura mayor con los vínculos con nos enlazan con los demás que la que produce la condición de Conquista. Aquí quedan definidos muy claramente el ¨nosotros¨ y el ¨ellos¨, llegándose a cosificar, a convertir en mercancía o, incluso, en deshechos al que no pertenece al grupo con ¨derecho de Conquista¨, al beneficiario de un auto asumido ¨Destino Manifiesto¨. Esta actitud empobrecedora de la dimensión espiritual, vinculante con todos los seres animados e inanimados, ha sido tan común que la lleva dentro de sí cada uno de nosotros por el mero hecho de vivir en sociedades modernas, es decir en espacios de conquista. Es la cualidad que subyace a muchas acciones de la banca o de las empresas, de un pastor fundamentalista o de un político y ésta no es en el fondo estructuralmente distinta, aunque parezca chocante, de la de un abusador de animales o de un violador.
Con frecuencia se presume que los actos del conquistador datan de épocas remotas y que hablar de estos resulta anacrónico. La Conquista no termina una vez ha comenzado, el acto social y existencial de desvincularse de los demás seres, su cosificación, la construcción de su subhumanidad, no tiene vuelta atrás, es la verdadera apertura de la caja de Pandora. Los testimonios contemporáneos son muy variados, a pesar del silenciamiento de tantas vidas, de tantos ¨testigos potenciales¨. Recojo este poema de singular belleza, esta canción registrada en 1974, en el lugar, verdadero campo de concentración, en el que fueron recluidos por la fuerza los últimos aché-guaraní del Paraguay. Este es el lugar además donde desaparecieron para siempre, luego de dejar a quienes se sintieron vinculados a ellos, pedazos de una extraordinaria tradición literaria.
Canción de mujer
Los Blancos, lo que caracteriza a esos eternos Blancos
es su manía de deportar,
de agarrar a las gentes por las muñecas:
los Blancos han vivido siempre para deportar.
Las personas como nosotros, son ellos a los que los Blancos han deportado,
y desde entonces, las deportaciones
generan siempre
nuevas deportaciones.
Los Blancos, lo que caracteriza a esos eternos Blancos,
es su manía de controlar
que genera
la mentira.
A las gentes de nuestro pueblo, los Blancos han impartido ¨órdenes¨
después de habernos deportado, después de habernos puesto bajo control,
y esto ha engendrado
la huida.
¨¡Camina!¨ dicen los Blancos, es todo lo que saben decir.
Los Blancos han deportado siempre,
separado,
los Blancos nos han deportado.
Las gentes de nuestro pueblo -¿qué ha pasado con ellas?
(Es la pregunta que formulamos a los Blancos).
Lo que debería ser la reunión de todos los nuestros, es en realidad
una deportación.
Los Blancos nos han separado
mediante la deportación.
Las gentes como nosotros han sido deportados por los Blancos,
pese a la promesa que habían hecho
de reunirnos todos para que viviéramos juntos,
ellos nos han separado.
Los Blancos, lo que caracteriza a esos eternos Blancos,
es de vivir ahora examinándonos,
a nosotros los muy viejos,
los ya muertos.
Varios elementos deben destacarse para comprender el valor del texto. Los ¨Blancos¨ no representan aquí una categoría racial, sino una condición: el que conquista, engaña, impide la libertad, deporta. El tema de las deportación vuelve una y otra vez en el poema, al punto de volverse una suerte de recurso rítmico y conceptual. No sé qué palabra guaraní expresa este concepto ni, por tanto, cómo está compuesta, pero resulta impactante lo que dice, en su forma primaria el verbo español. ¨Deportar¨, de-portar: dejar de llevar, romper el lazo, desvincularse, poner fuera de sí, hacer otro, desproveerle a ese otro los elementos humanos que siguen llevando, portando, los que de-portan.
Un segundo elemento descolla. Los " Blancos" son "eternos Blancos". La concepción indígena de sus conquistadores no detecta fisuras. Es un monumento, una máquina, un proceso en el que no hay lugar para la duda ni para la alternativa. De ahí su ¨eternidad¨, cualidad que no es un atributo humano. Así la poética de esta indígena define lo inhumano: lo que representa el monolito de la Conquista, obrado por los hombres sin vínculos con lo que existe fuera de ellos. Es lo hecho por los de-portadores, los que han dejado de llevar consigo la Creación.
Amnistía Internacional tiene una historia prestigiosa. Ha defendido y liberado a incontables hombres y mujeres del mundo vejados, maltratados, privados de su libertad. En este mismo momento se cometen injusticias con homosexuales en Uganda, con descendientes de haitianos en la República Dominicana, con pueblos originarios en Papúa Nueva Guinea y en la zona amazónica de varios países sudamericanos. Hoy mismo Oscar López Rivera cumple un día más de sus más de 33 años de cautiverio en una prisión de Estados Unidos, sin que aparentemente el presidente de esa nación, el único hombre que lo puede liberar, tome en cuenta el clamor y la participación masivas de un pueblo que ha demandado innumerables veces su libertad y el punto final a la injusticia. Es una labor ingente, desprendida, magnífica. Ante las catástrofes personales de tantos hombres y mujeres cuya humanidad ha sido impactada en todos los continentes, ahí está Amnistía. Quisiera, sin embargo, en esta mañana de nuestra asamblea algo más.
La injusticia es siempre una de-portación: un proceso mediante el cual unos humanos se desvinculan de otros seres. En este sentido, ser injusto es una forma de privatización o reducción de la vida. En el mundo en que vivimos, transido por tantas fuerzas, este proceso es imposible de evitar de manera absoluta. Todos seremos en mayor o menor medida oficiantes de la injusticia. Pero también todos somos humanos y alguna vez fuimos inocentes y experimentamos como mi hijo, como probablemente todos los niños, la hondísima emoción que nos vincula con todos los seres. Cuando se tiene contacto con esto es cuando uno está más en el mundo, cuando éste deja de ser extraño y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, se percibe como nuestro.
Les propongo una caminata consciente, meditativa, silenciosa, en el mundo, sin otro propósito que el mundo mismo. Con un final que sea una reflexión y una fiesta, un espacio de inclusión y presencia de todos los seres. Que los Derechos Humanos recorran las calles de San Juan y de otras ciudades y pueblos para que Amnistía Internacional no sea un organismo apreciable con sede en Londres y oficinas en muchas capitales, sino un acto de cotidianidad, de verdadera práctica de vinculación con los seres del mundo. Para esto no hacen falta resoluciones de la ONU sino el empeño de una comunidad de base que actúe con independencia de resultados, por convicción pura, por la mera alegría de existir en el mundo, con ganas, con gozo, con consciencia. Que en esa caminata, introspectiva y a la vez abierta, se desplace por un lapso de tiempo, por un fragmento de la geografía del planeta, un pedazo de humanidad reconectándose con los otros pedazos de humanidad que perdió al dejar atrás la infancia, al comenzar a vivir según el modelo de la Conquista.
Que así Amnistía Internacional contribuya también a que los Derechos Humanos transiten por las calles que los desconocen. Las causas sobran, las injusticias son innumerables, pero faltan elementos en el paisaje. Que Amnistía Internacional se convierta en una imagen ineludible.
Regresa a mi mente la imagen de mi hijo un atardecer, cuando llovía sin parar. Dos perros caminaban por una acera sin saber que le hacían descubrir a un niño lo que era la humanidad. Este es el reto de Amnistía Internacional, esto es lo que hoy nos congrega, el llegar a redescubrir en nosotros que el amor a los perros es igual al amor a los hombres.